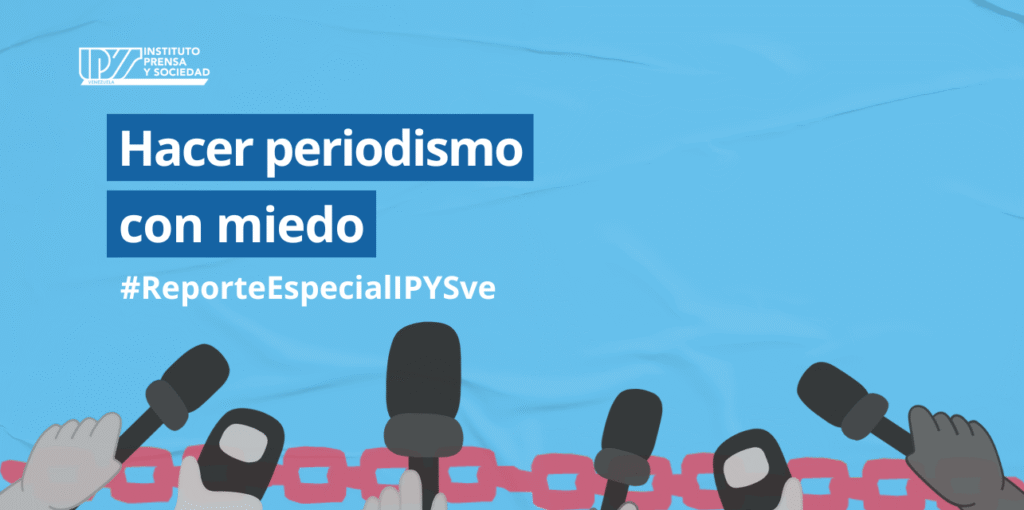Fuente original: Ipysvenezuela. – La cobertura informativa de las elecciones del 25 de mayo de 2025 en Venezuela implicó nuevos desafíos para el ejercicio del periodismo en el país. Las votaciones para designar a diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y miembros de los consejos legislativos de todos los estados de Venezuela se realizaron en un contexto de creciente desdibujamiento de las garantías de transparencia establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano. A ello se sumaron dos factores aún más inquietantes: el temor, plenamente justificado, de sufrir represalias por informar, y los riesgos derivados de una mayor saña en la represión contra los y las periodistas.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 constituyeron un parteaguas. Desde entonces, los ataques a la prensa independiente recrudecieron. La criminalización de cualquier ejercicio de libertad de expresión percibido como contrario a los intereses del oficialismo alcanzó extremos inéditos. Trece periodistas fueron encarcelados bajo acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio.
En el ciclo electoral en curso, que comenzó con la elección de candidatos presidenciales en 2024 y proseguirá en 2025 con la elección de autoridades municipales, el discurso estigmatizante contra las y los periodistas se afianzó en la identidad de quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social, a quienes se les juzga y condena por lo que son, más que por lo que hacen.
La descalificación pública de periodistas por parte de agentes del oficialismo suele preceder el hostigamiento judicial propiamente dicho. La intervención de los operadores del sistema de administración de justicia se convierte en una mera formalidad, pues se limita a la ejecución de una sentencia anticipada y exigida por quienes mediante el ejercicio arbitrario del poder fomentan la persecución política.
En un entorno cada vez más restrictivo de libertades, entre ellas la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública, los riesgos de informar sobre elecciones en Venezuela coexisten con los miedos que experimentan las y los periodistas y los riesgos que afrontan.
A efectos de este estudio, consideramos útil diferenciar riesgos y miedos para el ejercicio del periodismo a partir de las percepciones de quienes los afrontan y los sienten. Consideramos que, en última instancia, las decisiones sobre informar o no y, dado el caso, sobre cómo hacerlo, son decisiones personalísimas, determinadas por experiencias particulares y condiciones laborales más específicas.
Con el propósito de aproximarnos a las percepciones del miedo y los riesgos para la cobertura periodística de las elecciones del 25 de mayo de 2025, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela diseñó un estudio que se fundamenta en los resultados de una encuesta realizada en la primera quincena de junio.
80 periodistas de 18 estados del país contestaron 22 preguntas sobre percepción del miedo y de riesgos, medidas de protección y estrategias de resiliencia. Varias de las preguntas fueron abiertas, con el propósito de que las personas consultadas pudieran exponer con palabras propias sus inquietudes, expectativas y propuestas. Algunos de los testimonios recabados fueron incorporados al reporte.
La encuesta se realizó entre periodistas que estaban llamados a cubrir las elecciones del 25 de mayo, por la naturaleza de las funciones que desempeñan en los medios de comunicación para los cuales trabajan o como periodistas independientes. La convocatoria se hizo bajo total garantía de reserva de identidad de las personas encuestadas, pero, aún así, en muchos casos encontramos razonadas negativas a participar, lo cual emergió como un resultado preliminar sobre la dimensión de los temores.
Para el análisis de los resultados de la consulta profesionales de la Psicología contribuyeron a explicar los procesos mentales que se activan en situaciones de hostilidad como la que signa al periodismo venezolano, las posibilidades de gestionar los miedos y las estrategias para enfrentar los riesgos.
Algunos de los expertos y expertas consultados solicitaron reserva de identidad por temor a sufrir represalias, lo cual parece una evidencia de que el miedo y los riesgos asociados a la libertad de expresión en Venezuela no solo afectan a quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social. IPYS Venezuela considera necesario tomar todas las previsiones necesarias para evitar que su trabajo de documentación cause daño y, por ello, también se omite la identidad de todos los y las psicólogos y psicólogas que accedieron a colaborar con esta iniciativa.
El objetivo de este estudio es registrar el estado del ejercicio del periodismo en Venezuela durante los procesos electorales: cuando el ejercicio pleno de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la información pública son más necesarios para la vigencia de la democracia mediante el respeto a los derechos humanos y, entre ellos el sufragio auténticamente libre.
La pregunta de fondo es: ¿en qué medida los riesgos y miedos paralizan o movilizan al periodismo venezolano?
La prensa independiente en Venezuela llegó al 25 de mayo de 2025 con un acumulado de aprendizaje en términos de resistencia y persistencia. Por ello, también consideramos necesario y útil tratar de determinar la efectividad de las medidas de protección y las estrategias de resiliencia para prevenir y evitar los ataques. Y, con mayor precisión, identificar líneas de acción colectivas para seguir aprendiendo y ejerciendo el periodismo con dignidad, ética, responsabilidad y compromiso con los valores de la democracia.
El “cuarto oscuro”
En relación con los niveles de miedo, 63% de los periodistas consultados reportó haber sentido entre un nivel medio y alto (niveles 3, 4 o 5 en una escala de 1 a 5). Por su parte, 23% manifestó niveles bajos de miedo.


El temor de las personas periodistas a desempeñar su labor en contextos electorales está suficientemente sustentado en lo que que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han denominado “prácticas de terrorismo de Estado”.
Ahondando en las advertencias de la CIDH, los hechos indican que el Estado venezolano fomenta el miedo deliberadamente y lo administra de manera arbitraria con todos los recursos a su alcance: con un agigantado aparato de propaganda y desinformación, con la fuerza desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo a grupos armados paraestatales, y mediante la cooptación oficialista del resto de los actores del sistema de administración de justicia venezolano. Todo ello se intensificó luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“Cubrir unas elecciones significa calcular si regresarás a casa. El miedo a ser detenido, agredido o desaparecido está siempre latente. Y lo más duro es saber que, aunque haya protocolos, en un régimen como este no hay garantías que valgan.”
La detención arbitraria de 11 periodistas en el contexto de las elecciones del 25 de mayo de 2025 es un aspecto distintivo de las variaciones en la represión sistemática contra la prensa independiente, según las coyunturas. Se trata de una agresión extrema que supone un sufrimiento prolongado de las personas detenidas y de las que integran sus entornos personales.
La posibilidad de una detención arbitraria fue señalada por las personas encuestadas como una de las principales amenazas. Aunque existen algunas iniciativas de capacitación en materia de seguridad jurídica, la sensación de indefensión de los y las periodistas venezolanos es totalmente comprensible, pues en el ciclo electoral en curso han sido vulneradas todas las garantías del debido proceso. En menos palabras, luego de una detención arbitraria las posibilidades de librarse de la cárcel son casi nulas. Esto confirma la necesidad de concentrar esfuerzos en la prevención.
El encarcelamiento de periodistas emerge como un ataque brutal, que se ejecuta a modo de escarmiento; en este caso, para que todo el gremio periodístico sienta que la experiencia de quienes están en prisión no es una experiencia ajena. Es un mecanismo de censura que, además, genera autocensura. Es un miedo que, razonablemente, obliga a los y las periodistas a detenerse; al menos, detenerse a pensar qué hacer para no convertirse en víctimas de la represión. La decisión intermedia suele ser un repliegue táctico, y la decisión final corresponde una estrategia más reposada, que oscila entre la resiliencia y el silencio.
Después de que una persona periodista es detenida por informar sobre un proceso electoral, sobre todo si la información que difunde contraviene los intereses del oficialismo, se le formulan imputaciones fiscales por delitos graves, como terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio. Tales imputaciones se hacen de manera genérica, independientemente de las particularidades de los hechos en cada caso, lo cual es un indicio de la aplicación del llamado Derecho Penal del Enemigo, según el cual las personas son juzgados por lo que son y no por lo que hicieron. Los y las periodistas son criminalizados por su identidad profesional.
“Las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias están calando en la psique de los periodistas que estamos en el terreno. Esta situación está inhibiendo la investigación, documentación y visibilización de las violaciones de DDHH. La articulación del gremio es clave para protegernos.”
Una tercera fase del proceso de criminalización es el enjuiciamiento sin posibilidad de libertad condicional. Los y las periodistas son judicializados sin las garantías elementales del derecho al debido proceso: no se les permite comunicarse con familiares o personas de su entorno personal y laboral, no se les permite ser asistidos por abogados de su confianza, no se les permite ser debidamente escuchados para ofrecer su versión de los hechos y refutar los cargos formulados por el Ministerio Público.
Los psicólogos y psicólogas consultados, cuya identidad se mantiene bajo reserva, coincidieron en que el miedo expresado por los periodistas no es un síntoma patológico, sino una reacción lógica y funcional de los seres humanos frente a la inminencia del daño, que en el caso de quienes se dedican a la comunicación social en Venezuela tiene asidero en hechos muy recientes, particularmente los relacionados con la represión estatal ejecutada después de los comicios del 28 de julio de 2024. Este miedo, explican, cumple un papel adaptativo en tanto que alerta sobre los peligros y permite la toma de medidas de protección.
Para este análisis distinguimos miedos de riesgos. Consideramos que el miedo está determinado por la experiencia personalísima de cada quien, de cada periodista, asociada a sus particularidades emocionales para afrontar la adversidad. En este orden de ideas, el miedo es singular en tanto construcción derivada de experiencias que suelen variar significativamente de una persona a otra.
En paralelo, los riesgos (en plural) para el ejercicio del periodismo en Venezuela están determinados por una situación más generalizada, que es fomentada por los artífices y ejecutores de una represión dirigida contra quienes se atreven a contrariar los intereses del oficialismo y desafiar el poder que ejerce hegemónicamente.
Uno de los especialistas consultados refirió los aportes de Carlos Martín Beristain, un psicólogo español con una vasta experiencia en los efectos psicosociales de las violaciones de derechos humanos en países de América Latina: “(Beristain) invita a hacer una distinción entre el miedo al perro que ladra y el miedo al cuarto oscuro. El miedo al perro que ladra es el miedo a una amenaza real, concreta que logramos identificar. Ese miedo es útil porque nos pone alerta y nos invita a evaluar las circunstancias para protegernos de ese miedo. El problema es que el terror estatal busca generar un clima generalizado de miedo difuso que nos hace difícil distinguir cuál es el nivel de la amenaza. Aterrorizados podemos terminar paralizados. Todo esto puede convertirse en un círculo vicioso, mientras más asustados, más paralizados, y mientras más paralizados, menos capaces de hacer las cosas que nos van a proteger de las amenazas. Eso es el miedo al cuarto oscuro. Tenemos miedo, pero no sabemos bien a qué. Ese miedo desmoviliza”.
“Siento que todos los periodistas estamos viviendo tiempos muy oscuros. Hoy no solo necesitamos protección física, también psicológica. El acompañamiento emocional debería formar parte de cualquier protocolo.”
Distinguir entre amenazas que se puedan o no ejecutar no es tarea fácil; precisamente por la sensación de estar en un “cuarto oscuro” que experimentan los y las periodistas en Venezuela.
Estas reflexiones ayudan a entender los datos que siguen. Las agresiones sufridas durante las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio de 2024 tuvieron un peso determinante: 25% de quienes fueron atacados en aquella oportunidad decidió no informar sobre las elecciones del 25 de mayo de 2025.
Apenas 17% de los y las periodistas consultados afirmó que el miedo les impidió cubrir las elecciones del 25 de mayo. Las razones más señaladas fueron el temor a represalias directas, la falta de garantías de seguridad por parte de sus empleadores y la preocupación por la integridad de sus familias. Estos factores llevaron a decisiones difíciles, donde se prioriza la protección personal y familiar por sobre el deber informativo.
Sin embargo, 71% aseguró haber dado cobertura a las elecciones del 25 de mayo de 2025, a pesar del miedo que experimentaron y la certeza del peligro inminente. A simple vista, ello parece indicar una disposición mayoritaria a resistir y persistir en el ejercicio del periodismo, a pesar de las condiciones adversas.
Del estrés al distrés
En cuanto a la percepción de riesgo, 70% de los y las periodistas consultados calificó el riesgo de cubrir los comicios como medio o alto. Este dato es coherente con los testimonios que describen el hostigamiento y las amenazas como parte del contexto habitual del trabajo periodístico, especialmente en procesos electorales.

Los y las periodistas están entrenados para trabajar bajo presión, sobre todo la presión del tiempo, y tal entrenamiento incluye estrategias para gestionar el estrés. Sin embargo, vivir sometido a una alarma constante conduce al distrés, el cual sobreviene cuando las personas afectadas no logran lidiar con la situación estresante y se sienten abrumadas.
Los efectos del distrés derivados de sentirse en peligro permanentemente se manifiestan en la salud física y mental y, en términos profesionales, en la productividad y calidad del trabajo que se realiza.
La frustración y la culpa suelen ser consecuencias emocionales del distrés. Al respecto, uno de los especialistas consultados advierte que la culpa no debe tener cabida cuando la persona en cuestión no ha proferido un daño intencionalmente y, en el caso de los y las periodistas, vale la consigna “informar no es delito”. Por otra parte, la frustración sí tiene asidero en la imposibilidad de ejercer la profesión con libertad y, en ese sentido, el experto sugiere compartir experiencias para evitar la sensación de soledad, lo cual es posible si se fomenta la solidaridad gremial y la reafirmación del compromiso de los y las profesionales de la comunicación con la democracia, lo cual incluye la promoción y defensa de los derechos humanos, aún en contextos hostiles.
Los impulsos, entre ellos el miedo, pueden conducir a comportamientos erráticos que pueden aumentar la vulnerabilidad de los y las periodistas. Por ello los expertos y expertas recomiendan reflexionar sobre las condiciones adversas para el ejercicio del periodismo que están fuera del control de los y las profesionales de la comunicación social. Y que esa reflexión permita identificar y desarrollar soluciones creativas y eficientes que incluyan la mitigación de riesgos y se fundamenten en la idea de seguridad colectiva.
“Tenemos que trabajar en red: avisar siempre dónde estamos, crear grupos de respaldo inmediato, activar alertas, apoyarnos legal y emocionalmente.”
Otro de los expertos en Psicología consultados comentó la eventual sensación de culpa: “Es muy importante que la evaluación del cumplimiento de la labor de informar se coloque en el marco realista de las restricciones a la libertad a las que estamos sometidos. Quizás, la pregunta no es: ‘¿estoy traicionando mi deber de informar?’, si no: ‘¿es posible informar de manera responsable y razonable bajo las amenazas en que estamos viviendo?’. No debemos evaluar nuestro desempeño profesional, sobre todo cuando está relacionado con asuntos de interés social con los parámetros de una sociedad abierta. Tenemos que pensar en cómo sostener las vías para mantenernos informados en un lugar donde la verdad es perseguida”.
La exposición a situaciones de violencia, censura y hostigamiento impacta de manera diferenciada en la salud integral de los periodistas, manifestándose en problemas de sueño, estrés postraumático, ansiedad, depresión, irritabilidad y deterioro de los hábitos de vida. Por ello, se insistió en la necesidad de prácticas de autocuidado que incluyan el ejercicio físico, el descanso, la alimentación equilibrada, la meditación, las actividades recreativas y el fortalecimiento del apoyo social.
“El respaldo psicológico entre periodistas es fundamental. Nos da fuerza. No estamos solo expuestos físicamente, también emocional y mentalmente. Estos tiempos oscuros demandan redes de contención reales.”
Este enfoque —insisten los expertos y expertas— debe asumirse como una responsabilidad que comienza en lo individual pero trasciende a lo colectivo. La sensación de aislamiento es parte del miedo y acrecienta los riesgos.
Otro hallazgo relevante es la ausencia o debilidad de planes editoriales específicos para enfrentar un entorno restrictivo de libertades informativas, lo que trasladó la carga de las medidas de seguridad a la responsabilidad individual de los periodistas e incrementó la sensación de vulnerabilidad y aislamiento.
“El encuentro entre periodistas nos da fuerza para seguir y no decaer… para saber que no estamos solos.”
La consulta documentó, además, casos de desplazamiento forzado y autocensura posterior a la cobertura. 45% sustituyó el trabajo en terreno por la cobertura remota cuando consideró que la situación era peligrosa, y la misma proporción evitó abordar temas que pudieran incomodar al poder. 41% evitó mencionar explícitamente a figuras públicas, y un 24 % dejó de firmar publicaciones que pudieran resultar incómodas para las autoridades. Aunque comprensibles como medidas de protección, estas prácticas representan un retroceso para el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La encuesta que fundamenta este estudio reveló que seis personas periodistas sufrieron agresiones de diversa naturaleza durante la cobertura periodística de las elecciones del 25 de mayo de 2025: físicas (empujones, detenciones breves), verbales (insultos, amenazas), restricciones al acceso a centros de votación y fuentes, y hostigamiento digital mediante campañas de descrédito y estigmatización en redes sociales. Los principales agresores identificados fueron funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, actores civiles vinculados al oficialismo y autoridades electorales que limitaron el acceso a lugares de interés y fuentes de información.
Pese a este panorama, 71% de los periodistas logró superar las barreras y agresiones para cumplir con su deber informativo. Este logro, según expusieron las personas consultadas, se apoyó en la implementación de protocolos de seguridad individuales y colectivos, el trabajo en red y el uso de estrategias como el anonimato y la cobertura indirecta. No obstante, la mayoría considera que el costo emocional y profesional de estas estrategias es elevado, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección, las acciones colectivas y las garantías institucionales para la prensa independiente en Venezuela.
El camino de la resiliencia
En el ejercicio periodístico hay dos momentos clave: cuando se busca la información noticiosa y cuando se procesa para convertirla en el relato a difundir. El miedo y los riesgos han obligado a cambiar la forma de hacer periodismo en Venezuela, sobre todo en contextos de crispación política, como es el caso de los procesos electorales. Así lo confirmaron quienes respondieron la consulta realizada por IPYS Venezuela.
Los y las periodistas ajustaron su manera de trabajar en función de las amenazas y la necesidad de proteger su integridad personal, física y mental, así como su libertad y su vida. Estos cambios abarcan tanto el reporteo como el tratamiento de la información, y las estrategias de seguridad.
Uno de los principales cambios fue la manera de reportear. 45% de las personas encuestadas optó por sustituir la cobertura en terreno por trabajo remoto cuando lo consideró necesario, mientras que 3% dejó de hacer coberturas presenciales por completo.
Además, 45 % de las personas consultadas indicó que evita abordar temas que pudieran incomodar a sectores de poder, lo cual revela la dimensión del miedo y de la percepción de los riesgos. Algunos periodistas recurrieron a enfoques más prudentes o indirectos para tratar asuntos sensibles.
“Saber que el Estado actúa sin freno, sin justicia, hace que cualquier medida de protección parezca insuficiente. Aquí, una cobertura puede terminar bien… o puede terminar en una celda. Es impredecible.”
La percepción de los riesgos también modificó la forma en que se procesa y se difunde la información. 41 % de los y las periodistas indicó que prefiere no mencionar de manera explícita a figuras públicas de poder, y 24 % decidió no firmar publicaciones que pudieran exponerlos a represalias. Adicionalmente, hubo quienes limitaron la difusión de sus trabajos en redes personales o grupos privados para reducir su exposición. Aunque comprensibles como mecanismos de autoprotección, estas prácticas terminan reduciendo el acceso de la ciudadanía a información completa y contextualizada.

Este escenario implicó que se adoptaran distintas medidas de protección. En el plano físico, se priorizó evitar zonas de alto riesgo, planificar desplazamientos con discreción y establecer puntos seguros de contacto y retiro. En lo digital, se reforzó el uso de canales cifrados, herramientas seguras para el resguardo y envío de materiales y el manejo cuidadoso de información sensible. En lo legal, aunque de forma menos extendida, algunas y algunos periodistas buscaron informarse sobre rutas de apoyo jurídico y redes de denuncia y acompañamiento en caso de detención o vulneración de derechos.
“Ya no preguntamos lo incómodo, no firmamos lo que puede molestar, y evitamos ciertos temas. Vivimos bajo perfil porque ya no solo es autocensura: es estrategia de supervivencia.”
Otra forma de hacer periodismo en Venezuela es una evidencia de la profundización de las restricciones a las libertades informativas, pero también de la necesidad de fortalecer capacidades de adaptabilidad a las situaciones adversas, para persistir en el ejercicio ético y responsable de la profesión. Otra forma de hacer periodismo es una manifestación de reacomodo de paradigmas, como, por ejemplo, la preeminencia de las alianzas entre colegas de distintos medios para informar con precisión y contundencia por encima de la idea de primicia o exclusividad. Y todo ello teniendo en cuenta el miedo de cada quien y los riesgos de la represión sistemática a la prensa independiente.
“La cobertura grupal es una de las pocas estrategias que sentimos como verdaderamente útiles. Nunca andar solos es una norma tácita entre nosotros.”
Las redes de apoyo entre periodistas y organizaciones aliadas jugaron un papel significativo durante el proceso electoral del 25 de mayo de 2025. El 58 % de las personas encuestadas afirmó formar parte de algún tipo de red de respaldo para realizar su trabajo periodístico, lo que muestra un grado importante de articulación previa. Sin embargo, los testimonios recabados revelan que no todas estas redes se activaron con la misma intensidad durante el proceso electoral, y que su capacidad de respuesta varió en función de los recursos disponibles, el alcance territorial o la solidez de los vínculos entre sus integrantes.
Cuando se preguntó por la importancia de contar con redes de apoyo en contextos de cobertura electoral, el 76% de los periodistas calificó con el nivel más alto (5 en una escala de 1 a 5), lo que evidencia un reconocimiento casi unánime del valor de estas estructuras para enfrentar riesgos. Aun así, algunos testimonios señalaron una desconexión entre la expectativa de respaldo y la asistencia real recibida. Mientras que en algunos casos se destacaron acciones concretas de medios, gremios y organizaciones no gubernamentales (como asesoría legal, acompañamiento ante detenciones o difusión de alertas), en otros se expresó la sensación de haber estado “completamente solos”. Estas percepciones muestran la necesidad de fortalecer, sistematizar y visibilizar las rutas de apoyo existentes para que puedan activarse de forma oportuna y coordinada en momentos de riesgo.

Conclusiones
El estudio sobre percepciones de miedo y riesgo durante la cobertura periodística de las elecciones del 25 de mayo de 2025 confirma la creciente hostilidad para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
Los datos muestran cómo el miedo y los riesgos se convirtieron en factores determinantes de las decisiones editoriales e individuales de quienes ejercen esta labor en un entorno de criminalización de la libertad de expresión.
La represión contra la prensa independiente, que recrudeció antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, fundamenta el incremento del miedo que sientes y de los riesgos que identifican los y las periodistas para informar en coyunturas de alta tensión política y conflictividad social.
La posibilidad de ser objeto de una detención arbitraria es uno de los mayores temores manifestados por los y las periodistas encuestados, sobre todo porque suele acarrear un encarcelamiento indefinido y un juicio sin las garantías del debido proceso. Ello implica un sufrimiento prolongado que se extiende al entorno personal de la víctima.
Como ha documentado IPYS Venezuela, el hostigamiento judicial es un patrón de agresión recurrente y forma parte del análisis que le corresponde hacer a los periodistas para la cobertura de procesos electorales y, en general, para el ejercicio del periodismo en el país. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la República Bolivariana de las Naciones Unidas ha documentado que los operadores del sistema de administración de justicia (agentes de los cuerpos de seguridad, fiscales y jueces) se han sumado a la criminalización de la crítica.
La situación adversa para el ejercicio del periodismo en Venezuela puede conducir del estrés al distrés. Los y las periodistas intuyen la necesidad del autocuidado y del cuidado mutuo, y los psicólogos y psicólogas que contribuyeron con este estudio destacan que la solidaridad gremial es una base que permite construir o fortalecer redes de protección.
Las redes de apoyo permiten mitigar la sensación de desarticulación y aislamiento, y contribuyen a disminuir el distrés que abruma, paraliza y debilita la calidad de los contenidos periodísticos. Es de gran utilidad que las redes prioricen la prevención y que a ellas se sumen quienes dirigen los medios de comunicación, las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información, así como organizaciones especializadas en salud mental.
Apenas 17% de los y las periodistas consultados afirmó que el miedo les impidió cubrir las elecciones del 25 de mayo. A pesar del contexto hostil, la mayoría de las personas encuestadas manifiesta su disposición a resistir y persistir en el ejercicio del periodismo, ajustado a la ética y el compromiso con la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos.
En todo caso, el contexto desfavorable para el libre ejercicio del periodismo conduce a adoptar cambios en las formas de buscar, procesar y difundir información. La seguridad de cada periodista y de todas las personas involucradas en la labor informativa es un eje transversal de la adaptabilidad que han desarrollado los y las comunicadores sociales en Venezuela, mediante un proceso acumulativo de aprendizajes. Tal adaptabilidad es una buena noticia, pues sugiere recorrer caminos distantes de la autocensura.
Entre las estrategias de resiliencia más empleadas por los y las periodistas que dieron cobertura a las elecciones del 25 de mayo de 2025 destacan: el trabajo de reportería en grupos de colegas, alianzas para documentar hechos y procesos de interés social con mayor eficacia, prescindencia de firmas para evitar que la identificación de los autores de un contenido periodistas los coloque en una situación de mayor vulnerabilidad.
El reforzamiento de las medidas de protección para el ejercicio del periodismo en situaciones de alto riesgo es una práctica usual, según indicó la mayoría de las personas consultadas. Ello incluye:
1) planificación detallada de jornadas de reportería que se consideren riesgosas, por ejemplo para contar con un inventario de opciones en caso de ataques físicos,
2) articulación vía telefónica de un grupo de apoyo, integrado por colegas, familiares, representantes de organizaciones gubernamentales y abogados de confianza, para reforzar la seguridad cuando corresponde realizar labores de reportería peligrosas,
3) eliminación de información personal o de carácter político en los dispositivos móviles que se utilicen durante las coberturas in situ,
4) uso de canales digitales cifrados y herramientas seguras para el resguardo y envío de insumos o contenidos periodísticos.
Además de los riesgos asociados al aumento de la represión contra los y las periodistas venezolanos durante los períodos electorales, la cobertura eficaz de comicios en Venezuela se dificulta por el desmantelamiento de los medios de comunicación tradicionales y los escollos para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación emergentes.
Las deficiencias de personal y de equipos son obstáculos adicionales.
Recomendaciones
Para fortalecer capacidades individuales y colectivas de autoprotección:
- Diseñar e implementar protocolos de seguridad física, digital, legal y emocional adaptados a contextos de represión sistemática, con énfasis en procesos electorales.
- Promover procesos de formación continua en análisis de riesgos, herramientas de protección digital, derechos legales y autoprotección emocional, especialmente para periodistas en regiones con mayor hostilidad.
- Incentivar la elaboración de planes de contingencia personales y colectivos ante detenciones arbitrarias y otras formas de criminalización.
Para impulsar redes de apoyo gremial, emocional y legal:
- Consolidar redes de confianza entre periodistas, medios, organizaciones y especialistas que brinden apoyo inmediato en situaciones de emergencia (alertas, defensa legal, acompañamiento psicosocial).
- Establecer sistemas seguros de comunicación y monitoreo mutuo durante coberturas riesgosas, incluyendo grupos de respaldo inmediato y protocolos de ubicación compartida.
- Visibilizar y reforzar las iniciativas de acompañamiento emocional como parte integral de la práctica periodística, entendiendo que el desgaste psicológico afecta la sostenibilidad del oficio.
Para promover entornos editoriales responsables y protectores
- Fomentar la corresponsabilidad de los medios de comunicación y organizaciones que son fuentes de empleo para los y las comunicadores sociales en la protección del recurso humano, mediante planes editoriales específicos, recursos de seguridad y espacios de escucha activa.
- Evaluar la pertinencia de ajustar las rutinas de producción informativa sin ceder a la autocensura, priorizando enfoques colaborativos que disminuyan la exposición individual y garanticen la circulación de información.
- Reforzar alianzas editoriales entre periodistas y medios de distintas regiones para fortalecer la reportería grupal como estrategia de seguridad y amplificación del mensaje.
Para integrar el autocuidado como pilar del ejercicio profesional:
- Impulsar prácticas conscientes y sostenidas de autocuidado físico, emocional y mental, entendiendo que no solo se protege la integridad del periodista, sino también la calidad y sostenibilidad del periodismo.
- Fomentar la escritura como herramienta de resiliencia y resistencia, valorando diarios, crónicas, bitácoras personales y testimonios como mecanismos de memoria colectiva.
- Crear espacios de soporte emocional colectivos y círculos de cuidado donde se validen los sentimientos de miedo, frustración o culpa, sin estigmatizar decisiones de repliegue táctico.
Para exigir garantías institucionales para un periodismo libre y seguro
- Demandar al Estado venezolano el cese de la criminalización del ejercicio periodístico, la liberación inmediata de periodistas detenidos arbitrariamente y el restablecimiento de garantías suficientes para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública..
- Exhortar a organismos internacionales, relatorías y mecanismos de protección a intensificar el monitoreo sobre Venezuela y brindar respaldo efectivo a periodistas en riesgo.
- Promover campañas públicas que reconozcan la labor del periodismo como un bien social y visibilicen los impactos del miedo y los riesgos asociados a la represión sistemática contra la prensa independiente en Venezuela sobre el derecho a informar y a estar informado.
Para documentar, analizar y aprender de la experiencia:
- Sistematizar casos, testimonios y estrategias empleadas durante coberturas de alto riesgo para retroalimentar aprendizajes y construir conocimiento útil para futuras coyunturas.
- Realizar estudios periódicos que exploren el impacto emocional, profesional y ético del ejercicio periodístico en contextos represivos, incluyendo el abordaje psicosocial y el acompañamiento especializado.