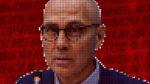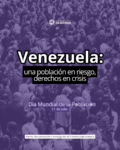A pesar de que Venezuela cuenta con una amplia legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas e, incluso, la Constitución dedica todo un apartado al desarrollo de los derechos indígenas, la realidad es que están desprotegidos por el Estado y a merced de grupos irregulares, lo que los obliga a migrar para proteger sus vidas. En los países de acogida, tampoco tienen garantías de sus derechos
Emmanuel Rivas/Caleidoscopio Humano
(18-12-2024) La migración tiene múltiples factores; sin embargo, en Venezuela hay un elemento común: La emergencia humanitaria compleja.
Esta crisis, lejos de solucionarse, se ha profundizado. Ya no se habla de pobreza económica, sino de pobreza multidimensional. Es decir, de las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como ingresos, educación, salud, entre otros.
Esta crisis multidimensional llevó a que más del 25 % de la población venezolana migrara en los últimos años.

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), en su última actualización del 3 de diciembre de 2024, al menos 7.890.506 venezolanos han migrado. La mayoría de ellos establecieron su residencia en países cercanos como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina.
De ellos, 4.485.470 están de manera regular en sus países de acogida, pero más de 1.2 millones se encuentran esperando que su condición de refugiados sea aprobada.
Uno de los factores que también ha impulsado la migración venezolana, principalmente de comunidades indígenas en el sur del país, es la vulneración de los derechos ambientales.
Por lo general, lo que lleva a que las poblaciones migren por causas ambientales es la falta de agua producto de sequías extremas y prolongadas que influye en la producción agrícola, pecuaria o pesquera, el deterioro ambiental o la destrucción de su entorno producto de eventos meteorológicos extremos.
En Venezuela, además de estas causas, existe una que pudiese ser controlada por el Estado si así lo quisiera: la minería ilegal.

En un país con grandes yacimientos de oro y otros minerales, la minería ilegal se ha convertido en el verdugo de espacios geográficos como el Parque Nacional Canaima, protegido no solo por las leyes locales, sino también por la UNESCO que, en 1994, lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
El Arco Minero del Orinoco, una zona que ocupa el 12,2 % del territorio venezolano y que fue calificada -desde febrero de 2016- por el gobierno de Nicolás Maduro como “de Desarrollo Estratégico Nacional”, ha generado graves afectaciones en una de las regiones más antiguas y también vulnerables del planeta.
Diversas organizaciones civiles y academias científicas del país han manifestado su preocupación por los daños “irreversibles” que el Arco Minero del Orinoco está generando en los estados Bolívar y Amazonas.

A principios del mes de noviembre, SOS Orinoco, junto a otras organizaciones internacionales, presentó el informe Minería ilegal de oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía. En el documento, las organizaciones alertaron que la minería ilegal a cielo abierto ha afectado un total de 65.985 hectáreas en la región amazónica de Venezuela.
Además, señaló que la minería ilegal es una de las principales causas de la pérdida de vegetación al sur del río Orinoco, el más grande de Venezuela y de los más caudalosos del mundo.
Producto del incremento de la minería ilegal y la llegada de grupos irregulares que buscan adueñarse de los espacios de explotación, SOS Orinoco asegura que “prácticamente todos los pueblos indígenas” en la Amazonía venezolana han sido afectados.
De hecho, desde 2017, las muertes violentas asociadas a la minería ilegal se han incrementado de manera alarmante, y con ellas también aumentó la violencia sexual, la trata de personas y la migración de las comunidades indígenas.
Aunque Venezuela adoptó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no protege al 2,8 % (724.592) de su población que se identifica como parte de alguna etnia indígena.
De protectores de la naturaleza a migrantes
Las comunidades indígenas venezolanas han sido, históricamente, las protectoras de los impresionantes tepuyes en el macizo guayanés, de las caídas de agua como el Salto Ángel o de las selvas amazónicas. Lograron vivir por siglos en total equilibrio con la naturaleza.

No obstante, en los últimos años, la explotación minera los ha obligado a movilizarse hacia otras regiones de Venezuela o a cruzar las fronteras con países como Guyana, Brasil y Colombia.
Para marzo de 2021, había en Brasil -al menos- 5000 indígenas venezolanos, de acuerdo con ONU Migración. Cerca del 65 % pertenecía a la etnia warao.
Por su parte, Fundaredes aseguró que desde 2019 hasta 2022, unos 13.000 indígenas de Amazonas habían emigrado a Brasil y Colombia.
A Colombia los indígenas, en su mayoría de la comunidad Piaroa, migran principalmente a las regiones de Vichada, limítrofe con el estado Apure y Amazonas, y Guainía, que limita con Amazonas.

Fundaredes también registró, en un informe presentado en noviembre pasado, que más de 2500 niños indígenas en Amazonas deben cruzar el río Orinoco para recibir educación en Colombia, “exponiéndose a riesgos graves, lo que evidencia la falta de atención del Estado venezolano hacia las necesidades educativas de estas comunidades”, señala la ONG.
Es importante destacar que los pueblos indígenas se encuentran protegidos en tres ámbitos legislativos: los derechos universales, sus derechos como migrantes y sus derechos como personas indígenas, garantizados por las leyes nacionales e internacionales.
En el caso de los pueblos indígenas venezolanos, todos sus derechos —desde económicos, sociales, culturales y ambientales, hasta los civiles y políticos— están siendo vulnerados.
En Venezuela, los pueblos indígenas no encuentran la protección del Estado que, en la Constitución de 1999, juró reivindicarlos y protegerlos. Tampoco en los países de acogida encuentran las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Por el contrario, muchos viven en la pobreza extrema o son víctimas de todas las formas de violencia y explotación.

Hoy, Día Internacional del Migrante, desde Caleidoscopio Humano exigimos —una vez más— que el Estado garantice los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, civiles y políticos que le ha vulnerado a todos los venezolanos, pero que afectan de manera diferenciada a las comunidades indígenas que hoy ven cómo sus territorios están siendo destruidos, obligándolos a dejar su cultura y sus raíces del otro lado de la frontera.