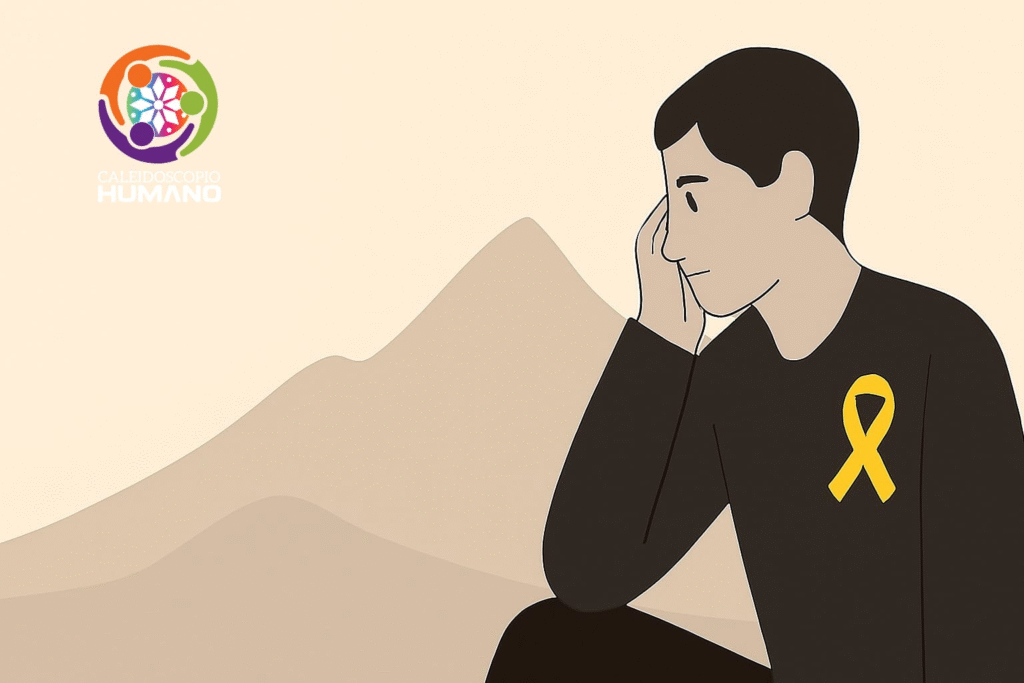Este día nos recuerda que detrás de cada estadística hay una vida que pudo ser acompañada, una historia que merecía ser escuchada. En Venezuela, donde acceder a una consulta psicológica puede significar renunciar a comer o pagar servicios, la salud mental se ha convertido en un privilegio. La implementación de políticas públicas efectivas no es solo una demanda, es una necesidad urgente
(10-09-2025) Cada 10 de septiembre, el mundo se detiene a reflexionar sobre una urgencia silenciosa: el suicidio. Más de 720.000 personas mueren cada año por esta causa, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto equivale a una muerte cada 40 segundos.
En América Latina, esta cifra se traduce en más de 100.000 muertes anuales, con un preocupante aumento en mujeres y jóvenes.
La OMS también señala que, en el mundo, más de mil millones de personas enfrentan problemas de salud mental.
La ansiedad y la depresión son los diagnósticos más comunes, afectando a más de 580 millones de mujeres y a 513 millones de hombres. Estas cifras se profundizaron durante la pandemia por covid-19.
Un dato más alarmante es que el 7 % de los niños entre 5 y 9 años y un 14 % de los adolescentes entre 10 y 19 años tienen alguna patología mental.
Producto de estas cifras, solo en 2021, la OMS registró 727.000 muertes autoinfligidas, ubicándola como una de las principales causas de fallecimiento entre la población más joven.
Venezuela: entre el duelo y la omisión
En Venezuela, hablar de suicidio es hablar de desigualdad, de silencios institucionales y de un sistema de salud mental que apenas sobrevive.
Aunque el Estado venezolano ha empezado a tomar algunas medidas para abordar el suicidio como problema de salud pública, son insuficientes. Aún persisten enormes vacíos estructurales.
Sumado a esto, la crisis económica y social que persiste en Venezuela impide que quienes presentan alguna condición de salud mental puedan acudir oportunamente a un centro de atención, en su mayoría privado; pues una consulta sobrepasa los 40 dólares americanos. Un costo bastante alto frente a un salario mínimo que, para este momento, se ubica en 0,84 dólares mensuales.
En Mérida, la situación no es distinta a la nacional. Aunque el estado ha dejado de ocupar el primer lugar en tasa de suicidios tras 23 años, sigue siendo una de las entidades más afectadas.
En 2024, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la tasa se ubicó en 10,8 casos por cada 100.000 habitantes, con una reducción del 30,3 % frente al 15,5 del año 2023. Sin embargo, esta disminución no debe ocultar la persistencia de factores que siguen vulnerando el derecho a la salud mental en la entidad andina.
Salud mental: ¿derecho o privilegio?
En Venezuela, la salud mental sigue siendo una deuda pendiente del Estado. Aunque se han impulsado algunos planes en alianza con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, como parte de la Estrategia Mundial de Salud Mental 2023–2030, la implementación en el país ha sido limitada, sin un presupuesto sostenido ni articulación intersectorial.
Además, la mayoría de los hospitales del país carecen de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y espacios adecuados para la atención emocional.
Según el informe PsicoData 2024 de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el 23 % de las mujeres presenta síntomas de ansiedad y depresión, mientras en los hombres este valor es del 16 %; además, el 89 % desconfía del otro y un 33 % percibe miedo colectivo.
Esta vulnerabilidad emocional se agrava por la precariedad económica: muchas personas deben elegir entre pagar una consulta privada, comprar medicamentos o cubrir necesidades básicas como alimentación y transporte.
En medio de la crisis venezolana, la teleterapia ha emergido como una alternativa más accesible. Esta ha sido implementada por gremios como la Federación de Psicólogos de Venezuela y organizaciones no gubernamentales; sin embargo, no sustituyen una política pública integral.
La cobertura sigue siendo limitada, y el acceso depende de la conectividad, la alfabetización digital y la disponibilidad de profesionales.
En paralelo, organizaciones comunitarias han desarrollado programas de prevención y promoción emocional en sectores vulnerables, pero operan con recursos mínimos y sin respaldo institucional.
El silencio como forma de violencia
La opacidad informativa y la ausencia de datos oficiales con respecto a la salud mental en el país también vulneran este derecho.
El Informe de Salud Venezuela 2025, elaborado por colectivos como Surgentes y la Red de Salud Mental y DDHH, denuncia la “desinformación planificada” del Estado: los datos epidemiológicos están bloqueados, la web del Ministerio de Salud solo difunde propaganda y el sistema de estadísticas oficiales está desactualizado.
Esta invisibilización impide diseñar políticas basadas en evidencia y perpetúa el abandono institucional.
Contar el suicidio desde otra narrativa
Cambiar la narrativa sobre el suicidio es urgente. Durante décadas se ha abordado desde el silencio, el estigma o el sensacionalismo.
Esta mirada no solo invisibiliza el sufrimiento de quienes atraviesan crisis emocionales, sino que también impide que las comunidades desarrollen respuestas empáticas y efectivas.
Hablar del suicidio con respeto, sin revictimización y desde una perspectiva de salud pública permite abrir espacios seguros para el diálogo, la prevención y el acompañamiento. Es una forma de reconocer que detrás de cada estadística hay una historia, una persona, una familia que también sufre.
Para periodistas y comunicadores, son muchos los documentos y recomendaciones que organismos internacionales y fundaciones han difundido, a fin de que, desde los medios de comunicación, se cambie la forma de comunicar el suicidio.
Uno de ellos es la Guía para periodistas sobre la cobertura mediática del suicidio elaborada por la Alianza Europea contra la Depresión (EAAD). Este documento público indica que se deben evitar los detalles explícitos del método, la ubicación o las circunstancias exactas del suicidio, ya que esto puede generar el llamado “efecto Werther”, es decir, suicidios por imitación.
En cambio, se recomienda destacar historias de superación, acceso a ayuda y recursos disponibles, lo que puede generar un “efecto Papageno”, que promueve la esperanza y la búsqueda de apoyo.
Otro documento que llama a cumplir ciertos parámetros a la hora de comunicar es el texto de Salud Mental España, que llama a los periodistas a evitar titulares sensacionalistas, a no presentar el suicidio como una reacción comprensible ante una situación difícil, ni usar expresiones como “el suicidio fue exitoso” o “fracasó en su intento”. Además, se sugiere incluir líneas de ayuda y recursos de atención en cada nota que aborde el tema.
En Colombia, la Fundación Gabo propone 14 principios éticos para informar sobre suicidios; estos son:
1. No proporcionar detalles sobre la ubicación exacta de la muerte.
2. Evitar describir o mostrar imágenes del método utilizado.
3. No ubicar la noticia en lugares destacados del medio (portada, titulares principales).
4. No presentar el suicidio como “inexplicable” o “sorpresivo”.
5. No compartir detalles específicos de notas de despedida.
6. Usar lenguaje respetuoso y técnico: “murió por suicidio” en lugar de “se suicidó”.
7. Incluir mensajes esperanzadores: el suicidio puede prevenirse.
8. Compartir señales de advertencia y factores de riesgo.
9. Proporcionar líneas de ayuda y recursos disponibles en el país o región.
10. Transmitir que los comportamientos suicidas pueden reducirse con apoyo profesional.
11. Usar imágenes que celebren la vida del individuo, no su muerte.
12. Evitar titulares sensacionalistas o morbosos.
13. No atribuir el suicidio a una sola causa (ruptura, deuda, enfermedad).
14. Evitar referirse al suicidio como una “epidemia” o problema en aumento vertiginoso.
En contextos como el venezolano, donde las vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) limitan el acceso a atención psicológica, cambiar la narrativa también implica exigir políticas públicas que garanticen el derecho a la salud mental.
No se trata solo de evitar muertes, sino de construir una sociedad empática que cuide, escuche y sostenga.
Cuando el suicidio se convierte en una opción frente a la desesperanza, el problema no es solo individual; es colectivo, estructural y profundamente humano.